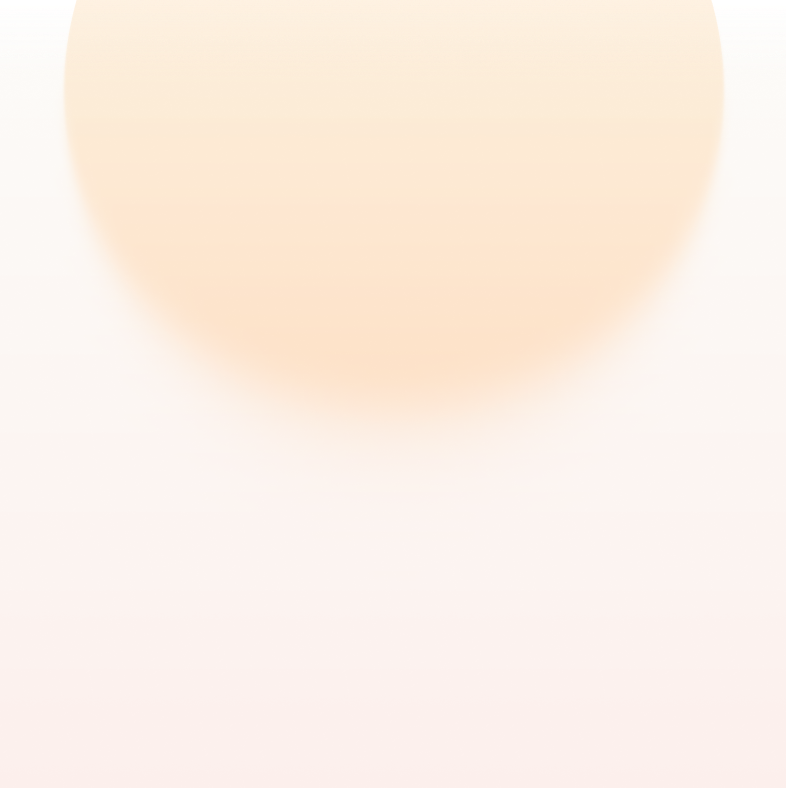En el antiguo Israel, la práctica de la expiación era fundamental para mantener una relación correcta con Dios. Aarón, como sumo sacerdote, tenía la responsabilidad de llevar a cabo un ritual anual para limpiar el altar aplicando la sangre de un sacrificio por el pecado. Este acto no era solo un deber ritual, sino un símbolo profundo de la necesidad de purificación y perdón. El altar, siendo un lugar de sacrificio y adoración, requería limpieza para permanecer santo. Esta expiación anual servía como un recordatorio de los pecados del pueblo y de la provisión de Dios para su perdón. Enfatizaba la seriedad del pecado y la necesidad de buscar la misericordia de Dios.
El ritual prefiguraba la expiación definitiva que los cristianos creen que se cumplió en Jesucristo. Para los israelitas, era una forma de renovar su pacto con Dios, asegurando que su adoración y sacrificios fueran aceptables ante Él. Esta práctica destacaba la importancia de la santidad y la continua necesidad de renovación espiritual. También reflejaba el deseo de Dios de que su pueblo estuviera en una relación correcta con Él, enfatizando su gracia y misericordia al proporcionar un medio para la expiación.